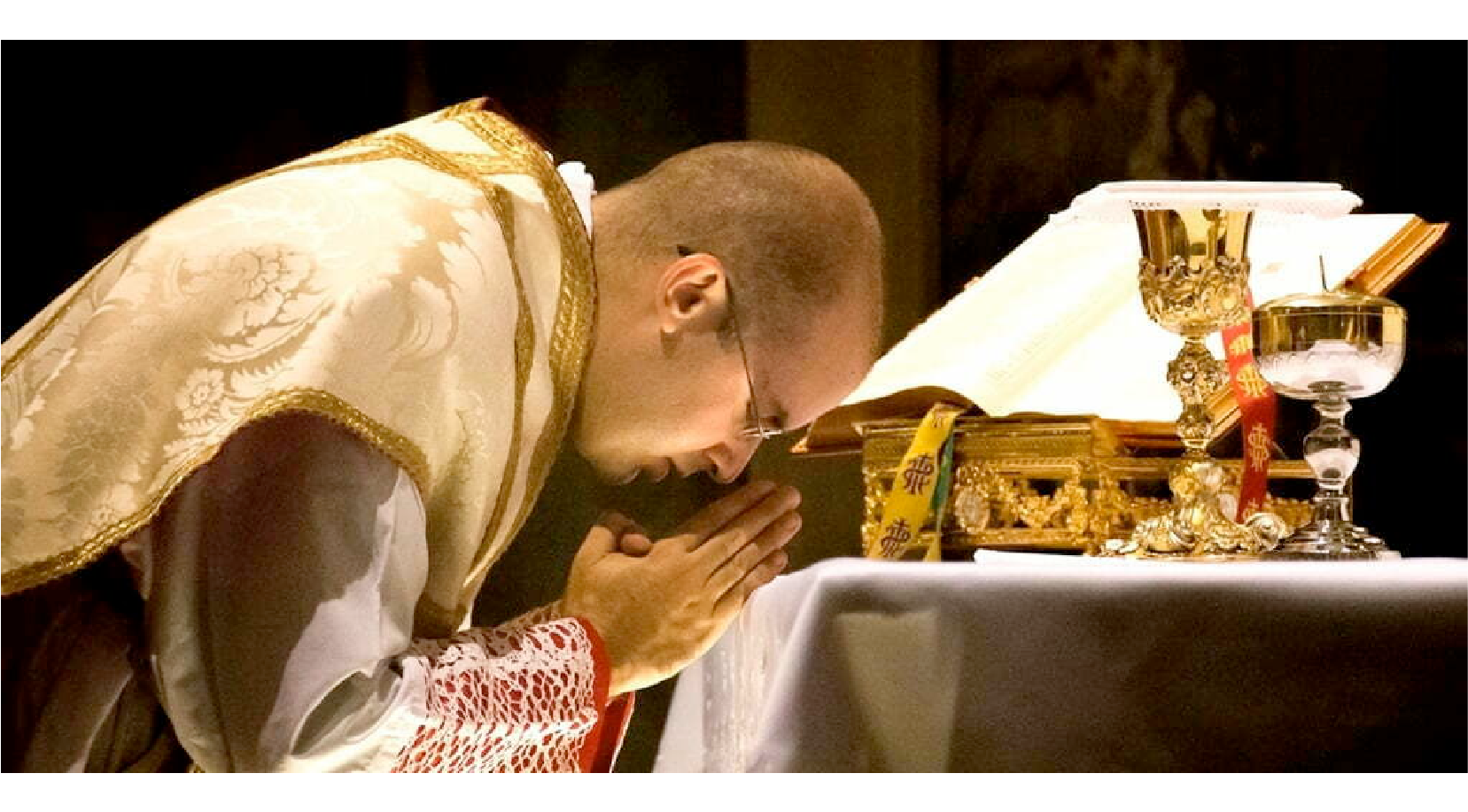Edward McNamara, LC
(ZENIT Noticias / Rome, 26.03.2025).- Respuesta del Padre Edward McNamara, Legionario de Cristo, profesor de liturgia y teología sacramental y director del Instituto Sacerdos en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum.
P: Un sacerdote ha añadido «Bendito sea Jesús en el más pobre de los pobres» a las Alabanzas Divinas en nuestro servicio de Bendición. ¿Está permitido? — P.S., Montreal
R: Escribimos hace algunos meses sobre la recitación de las Alabanzas Divinas en la Bendición.
Recordábamos que las oraciones llamadas las Alabanzas Divinas, o las oraciones de reparación por profanidad y blasfemia, son una secuencia de aclamaciones, bendiciendo a Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, San José, y todos los ángeles y santos.
Fueron compuestas originalmente en 1797, en italiano, por el padre jesuita Luigi Felici (1736-1818). Las compuso después de trabajar pastoralmente con los marineros de Ripa Grande, un puerto fluvial en el río Tíber de Roma.
La versión original tenía ocho alabanzas. A lo largo de los siglos, los papas han añadido otras seis: «Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción», añadida por Pío IX en 1851; “Bendito sea su Sacratísimo Corazón”, por León XIII en 1897; “Bendito sea San José, su castísimo esposo”, por Benedicto XV en 1921; “Bendita sea su gloriosa Asunción”, por Pío XII en 1952; “Bendita sea su Preciosísima Sangre”, por Juan XXIII en 1960; “Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito”, por Pablo VI en 1964.
En la medida en que existe un texto oficial en latín, sería el que se encuentra en el Compendium Eucharisticum publicado por la Congregación para el Culto Divino en 2009, que recuperó las Alabanzas Divinas dentro del rito de la exposición y la Bendición.
Según las rúbricas, éstas pueden utilizarse como aclamación del pueblo mientras el Santísimo Sacramento es depositado después de la Bendición. Se da a entender que también se pueden utilizar aclamaciones alternativas, pero éstas no están previstas en el ritual.
Sin embargo, se considera claramente que pertenecen al ámbito de la costumbre y, al menos en la práctica, la facultad de añadir nuevas invocaciones a las alabanzas divinas parece reservada a los papas. Sin embargo, esta posibilidad no puede excluirse a priori.
Creo que hay dos cuestiones que deben abordarse.
En primer lugar, ¿se ajusta la nueva invocación propuesta al contexto histórico, espiritual y doctrinal de las Alabanzas divinas?
Como ya se ha dicho, las Alabanzas Divinas se compusieron específicamente para contrastar y reparar la blasfemia y la profanación, ya que éstas se dirigían con frecuencia contra los temas mencionados en las Alabanzas, como los santos nombres de Jesús, María, José y la Sagrada Eucaristía.
La invocación «Bendito sea Jesús en el más pobre de los pobres» es doctrinalmente correcta, pero no parece haber sido objeto de profanación y blasfemia.
Ciertamente podríamos considerar el maltrato y la degradación de los más pobres como un insulto blasfemo hacia el Cristo que está en ellos, pero aquí estaríamos ampliando la categoría de blasfemia más allá de la utilizada en la composición de las invocaciones originales.
La segunda cuestión se refiere a la necesidad de alguna forma de aprobación. Dado que se utilizan habitualmente en el contexto de un rito litúrgico, ¿necesitan algún tipo de aprobación oficial para ser utilizadas públicamente?
Aquí conviene hacer una aclaración.
En el lenguaje eclesiástico, las expresiones privado y público difieren del uso común. Normalmente entendemos por público algo que se hace a la vista de todos o, al menos, en situaciones en las que la gente se reúne. Esto incluiría cualquier actividad realizada en el edificio de una iglesia o en una plaza abierta. Por privado se entiende una actividad realizada a solas o dentro de los límites de un entorno doméstico o de un grupo cerrado.
En el lenguaje eclesiástico, sin embargo, el término público suele referirse a lo que ha sido aprobado formalmente como parte de los ritos litúrgicos oficiales de la Iglesia. Por privado se entiende lo que queda fuera del ámbito litúrgico oficialmente aprobado. Según este concepto, un texto, como una letanía, o ciertas procesiones, pueden ser aprobados oficialmente (en la medida en que sean doctrinalmente correctos), pero sólo para uso privado, no litúrgico.
En consecuencia, estas acciones no se convierten en públicas, aunque sean recitadas en común por miles de personas. Seguirían considerándose pertenecientes al ámbito de la devoción privada.
Es cierto que el concepto teológico de liturgia se ha ampliado, de modo que ya no se limita únicamente a los textos aprobados formalmente, por lo que las líneas nítidas entre los conceptos de devoción pública y privada se han hecho más difusas. Y, sin embargo, las expresiones siguen teniendo cierto uso y pueden encontrarse en muchos escritos espirituales sobre devociones.
Históricamente, antes de que el Papa Clemente VIII regulara y limitara la publicación de letanías públicas mediante un decreto el 6 de septiembre de 1601, se conocían más de 60 letanías.
Muchas fuentes afirman que 400 años después del decreto clementino sólo había seis letanías «oficiales» que podían rezarse en el ámbito público, es decir, dentro de la liturgia de la Iglesia. Según los principios litúrgicos generales, nadie debe intentar ajustar o alterar estas oraciones, sino seguir los textos oficiales de la Iglesia y las normas de uso.
Estas seis son: Letanías de los santos (registradas por primera vez en el año 590 d.C.); Letanías de la Santísima Virgen María (también conocidas como Letanías de Loreto), compuestas originalmente en el siglo XVI. Letanías de Loreto) compuestas originalmente en Francia entre 1150 y 1200, adoptadas formalmente en el santuario mariano de Loreto (Italia) en 1558; las Letanías del Santo Nombre de Jesús, probablemente inspiradas por los santos Bernadina de Siena (1380-1444) y Juan Capistrano (1386-1456) y aprobadas formalmente para uso público por León XIII en 1886; las Letanías del Sagrado Corazón de Jesús, recopiladas originalmente entre 1686 y 1718 y aprobadas para uso público por León XIII en 1899; las Letanías de San José, aprobadas para uso público por el Papa Pío XII en 1897; y las Letanías del Sagrado Corazón de Jesús José, aprobadas para uso público por Pío X en 1909; y las Letanías de la Preciosísima Sangre de Jesús.
Esta última letanía fue redactada por la Sagrada Congregación de Ritos y promulgada por Juan XXIII el 24 de febrero de 1960.
Desde el Concilio Vaticano II, sin embargo, otras letanías e invocaciones han sido compuestas y publicadas en fuentes oficiales, incluyendo algunas incluidas en el ya mencionado Compendium Eucharisticum. Éstas, al igual que textos como las Alabanzas divinas, cuentan con aprobación oficial y pueden utilizarse en contextos litúrgicos, aunque no son estrictamente obligatorias.
Ocupan así una zona gris entre un texto estrictamente litúrgico y aquellas letanías e invocaciones que se limitan a contextos no litúrgicos o «privados».
Dado que un período prolongado de exposición abarca momentos de devoción privada y momentos de oración litúrgica estrictamente «pública», como los ritos de exposición, bendición y reserva, algunas de las oraciones anteriores pueden utilizarse en cualquiera de los dos momentos, mientras que otras caen más naturalmente en uno u otro.
Dada esta situación ambigua, y en nombre de la coherencia teológica y espiritual, creo que sería mejor dejar las Alabanzas Divinas tal como se encuentran en los libros oficiales y en su lugar habitual en los ritos de reserva, sin añadidos personales.
Dicho esto, la intuición de una expresión como «Bendito sea Jesús en los más pobres entre los pobres» podría provocar la composición de un nuevo conjunto de invocaciones, hermoso y significativo, dedicado a las múltiples formas de la presencia del Señor en la Iglesia y en el mundo.
Estas otras invocaciones, una vez aprobadas por el obispo, podrán utilizarse durante el tiempo de adoración y en otros momentos de oración que no formen parte de los ritos estrictamente litúrgicos.
* * *
Los lectores pueden enviar sus preguntas a zenit.liturgy@gmail.com. Por favor, ponga la palabra «Liturgia» en el asunto. El texto debe incluir sus iniciales, su ciudad y su estado, provincia o país. El padre McNamara sólo puede responder a una pequeña selección del gran número de preguntas que le llegan.
Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.