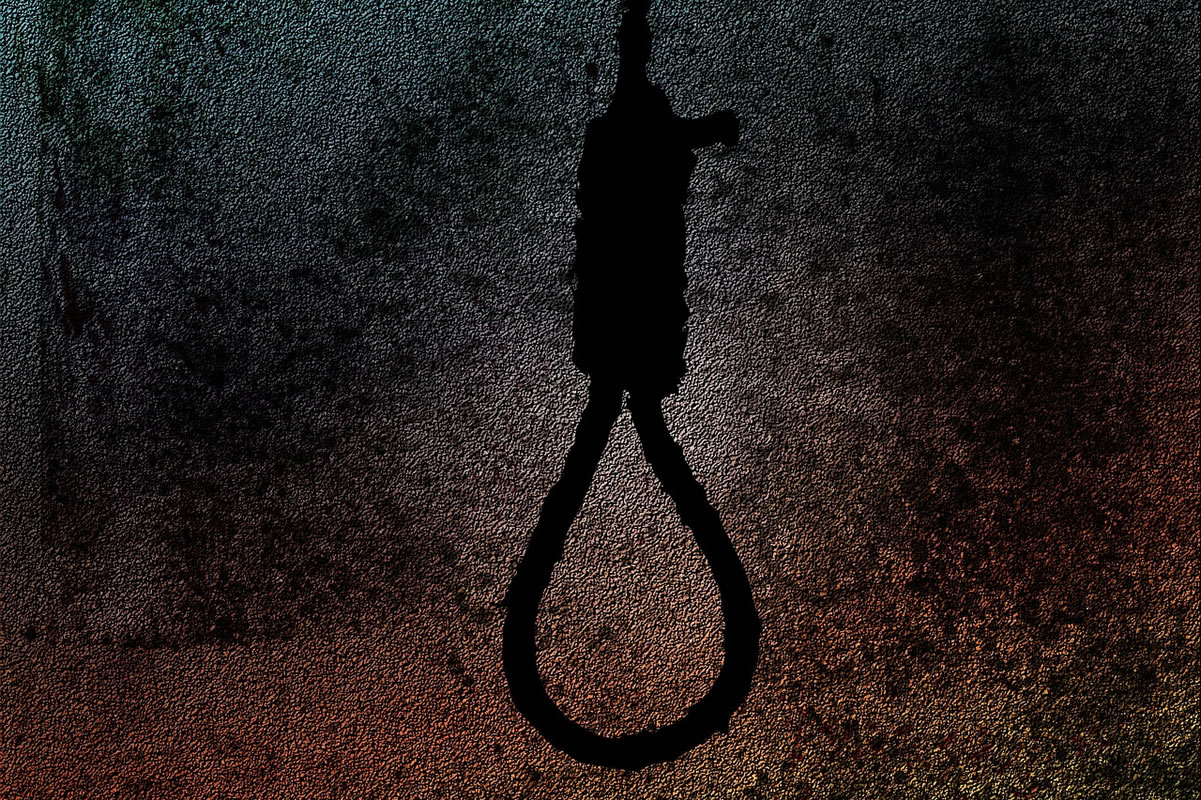Redacción ZENIT
(ZENIT News Agency / HUMANITAS, 13.07.2021).- Hasta 2017 108 países habían abolido la pena de muerte pero más de 90 mantienen alguna causal para aplicarla. En agosto de 2018 el Papa Francisco reformó el número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica relacionado con la pena de muerte pasando a ser considerada como “inadmisible”. En este ámbito tan particular de la moral, ¿cuáles son los argumentos cristianos contra la pena de muerte? A esta interrogante responde un artículo publicado originalmente en la revista HUMANITAS por Eduardo Valenzuela C., que reproducimos a continuación:
***
Un argumento cristiano contra la pena de muerte
Eduardo Valenzuela C.
El cambio de actitud de la Iglesia frente a la pena de muerte tiene muchos antecedentes teológicos (en la tradición del llamado giro personalista de la teología católica) y episcopales (sobre todo el pronunciamiento de la Conferencia de Obispos norteamericanos de Baltimore de 1984, reiterado desde entonces en sucesivas ocasiones), que se inscriben definitivamente en el magisterio papal desde Evangelium vitae (1995), la poderosa encíclica de Juan Pablo II contra el aborto y la eutanasia, que proclama el evangelio de Jesucristo como el “evangelio de la vida” y que aboga por el respeto incondicional de la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural.
¿Cómo compatibilizar esta enseñanza con la aceptación doctrinaria de la pena de muerte, sostenida tradicionalmente por el magisterio católico? En el parágrafo 56 de Evangelium vitae se declara que los casos de “absoluta necesidad, es decir cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo” en que pudiera justificarse la pena de muerte son actualmente “muy raros, por no decir prácticamente inexistentes” (1). Esta abolición práctica de la pena de muerte se reitera en el párrafo siguiente exigiendo que la autoridad se limite a medios incruentos para defender la vida humana y proteger el orden público. Este parágrafo obligó a precisar, a su vez, los párrafos 2266 y 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica (1992) que reconocía expresamente “el derecho y el deber de la autoridad pública legítima de castigar a los ofensores por medio de penas proporcionales a la gravedad del crimen, sin excluir en casos de extrema gravedad, la pena de muerte”, al tiempo que solo recomendaba, pero no exigía a la autoridad, el uso de medios incruentos de castigo (2). Desde entonces solo ha crecido la animadversión católica hacia la pena de muerte sostenida vigorosamente por los obispos y en alguna menor medida por el cuerpo de los fieles.
¿Cómo se ha llegado a este punto en algo que puede llamarse un desarrollo doctrinario, en el sentido de Newman, motivado por la propia dinámica teológico-eclesial o por un esclarecimiento moral que han hecho posible las propias condiciones de la modernidad política con la aguda conciencia de los derechos humanos tras los desastres del siglo recién pasado?
Doctrina católica sobre la pena de muerte
La doctrina católica sobre la pena de muerte es muy antigua y fue extremadamente estable en el tiempo, sin perjuicio de algunas voces en los primeros siglos, como la de San Clemente, que consideraba pecaminoso asistir incluso a una ejecución capital, y de otras muy pocas disensiones posteriores, casi todas ellas situadas en el campo de la heterodoxia religiosa (por ejemplo, valdenses en el siglo XIII y anabaptistas y cuáqueros en el siglo XVIII). Algunos consideran que es uno de los tópicos más enraizados y determinados por la cultura secular que puedan encontrarse, a diferencia de la esclavitud o de la guerra que suscitaron siempre mayor controversia. Para una religión cuyo evangelio se abre con una pena capital (la de Juan el Bautista, decapitado por Herodes el Grande) y se cierra sobre otra (la del propio Jesucristo, crucificado por Poncio Pilatos) es mucho decir. En esto prevaleció rápidamente la teoría de las dos espadas, mediante la cual la Iglesia reconoció el derecho de la autoridad política de proteger el orden público de la manera que fuera conveniente para este propósito y le otorgó la jurisdicción completa sobre los cuerpos. De tiempo en tiempo, los obispos –sobre todo al principio– recomendaban prudencia, es decir, un uso limitado de la pena de muerte; y en algunos casos clemencia, aunque con el tiempo traspasaron el derecho de gracia a la misma autoridad política, y la prohibición de derramar sangre siguió siendo estricta para el clero.
La doctrina católica sobre la pena de muerte se consolida con Santo Tomás de Aquino (1225-1274), que distingue el efecto reparatorio de la pena (la pena como un fin en sí mismo que restituye el orden de cosas quebrantado) y el efecto medicinal o disuasivo (sobre el propio criminal que lo impele a recapacitar y sobre los demás que deberían retroceder espantados con los estragos de la sanción criminal). El castigo social tiene una función medicinal: tal como un cirujano amputa el órgano infectado para salvar el cuerpo, el Estado tiene derecho a eliminar al criminal con el fin de preservar el orden social. Tomás se confronta con la parábola del trigo y la cizaña que san Juan Crisóstomo había interpretado en favor de la tolerancia religiosa, pero prefiere con su ejemplo medicinal la teoría de la manzana podrida, diríamos hoy, la de la cizaña que arruinaría la cosecha y que obliga a arrancarla de cuajo antes del día final. De hecho, Tomás se refiere a los criminales como seres pestilentes (3) que refieren a la metáfora de la peste que obliga a apartar o eliminar al portador so pena de contagiar a todo el mundo. Tomás escribe en medio de las campañas contra los valdenses, donde se comenzó a utilizar sistemáticamente la quema de herejes, algo que duraría los próximos cinco siglos inquisitoriales.
La herejía se prestaba mejor a la metáfora de la peste que la criminalidad común. La crítica moderna de la posición de Aquino ha aprovechado algunos intersticios en su argumentación. Calvert, por ejemplo, indica que la legitimidad de la defensa propia tiene limitaciones, “provides it goes no further than due defense requires” (4), algo que podría aplicarse como restricción del uso de la pena de muerte, y que se utiliza justamente hoy para contrariarla, como en Evangelium vitae (5). Blásquez recoge otra dificultad en el argumento de Tomás: la incompatibilidad entre el derramamiento de sangre y el estado clerical, al punto que no debía ser ordenado sacerdote aquel que hubiera condenado legalmente a alguno a la pena capital o cometido homicidio involuntario en defensa propia. Nadie que hubiese derramado sangre.
¿Pero por qué restringirlo al estado clerical y tolerar ampliamente el derramamiento de sangre en el estado secular? Tomás no dice nada acerca de los límites en el uso de la pena de muerte o acerca de la proporcionalidad del castigo (y, por ende, del imperativo de justicia que será relevante después en el argumento kantiano), que en ese entonces no se conocía en los términos actuales: la pena de muerte estuvo por mucho tiempo reservada no solo al homicidio, sino también a una amplia gama de delitos, como robo, traición, violación, incendio provocado, herejía, falsificación, evadirse de la prisión (que se utilizaba como cárcel; no se conocía la prisión como sede de una condena de larga duración, que será un invento moderno), envenenamiento e intento de suicidio. Quedará a salvo el adulterio femenino como mudo testimonio de coherencia evangélica.
Tampoco habrá discusión alguna sobre el derecho al último recurso ni sobre los riesgos de abuso y arbitrariedad que se presentan en su aplicación, aunque la pena de muerte marcará siempre su diferencia respecto del asesinato común y del linchamiento por el hecho de ser una muerte legalmente ordenada por un tribunal competente. Ninguna palabra sobre la crueldad tampoco. La pena capital fue siempre una ejecución pública por ahorcamiento (para la gente común) y decapitación (para los nobles) –una sociedad estratificada debía hacer la diferencia estatutaria hasta en este punto–, acompañada de tormentos previos, usualmente por desmembramiento o arrastre. La muerte innoble por crucifixión fue eliminada, pero la herejía se combatió con la quema hasta morir, seguramente siguiendo la imagen pestífera de la disensión religiosa y los métodos que entonces se usaban para combatir la peste.
El movimiento de confesionalización
Por mucho tiempo nada se dijo respecto del cuerpo que quedaba librado al arbitrio de la autoridad secular, ¿pero habría de decirse algo acerca del alma de un condenado a muerte que constituía la competencia propia de la Iglesia? La distinción entre crimen y pecado, uno susceptible de castigo ejemplar y el otro, por el contrario, de perdón, se hizo tarde, en el marco de un gran movimiento de confesionalización de la pena de muerte que se despliega desde el siglo XIV en adelante al decir de la estupenda investigación de Adriano Prosperi (6) para el caso italiano.
¿Por qué no se debía enterrar a un criminal ejecutado en tierra sagrada, es decir, en el cementerio parroquial (y no en el cementerio de los burros, donde se enterraba a los animales), cerca de las reliquias de los santos en espera de la resurrección? A los criminales, tanto como a las prostitutas, se les negaba la condición humana (como se trasluce en los apelativos con que se nombran por doquier todavía hoy animales, chacales, cerdos, bestias), una humanidad que se definía en suelo cristiano por la posesión de un alma destinada como tal a la vida eterna y por la forma de enterrar a los muertos, que ha sido el marcador de la pertenencia a lo humano desde antiguo. La aparición de un servicio religioso para el condenado a muerte que utilizaba el recurso de la confesión, del arrepentimiento y de la penitencia es un proceso que aparece tardíamente en el bajo medioevo, que forma parte del camino de humanización del criminal que alcanzará su cumbre con la abolición de la pena de muerte cinco siglos después. El condenado sube al cadalso reconfortado por su reconciliación con Dios y seguro de la salvación de su alma. Según Prosperi, esta confesionalización estuvo originalmente asociada con una mística laica de la redención, muy similar a la mística de la caridad que surge por aquel entonces también vinculada con los grandes movimientos laicales de compasión hacia los pobres y despojados de la sociedad. Una expresión de este tipo fue Catalina de Siena (respecto de un criminal italiano conocido como Niccoló di Toldo), quien aseguraba la salvación del condenado que se arrepentía sinceramente. La misericordia de Dios podía alcanzar al penitente arrepentido en la última hora, como san Dimas en la cruz de Jesucristo, el ladrón arrepentido a quien Cristo le asegura la vida eterna. El único hombre que ha podido morir con la certeza de su salvación ha sido un criminal condenado a muerte.
Al calor de la contrarreforma católica se refuerza, sin embargo, la mediación sacramental de la confesión, con sus tres elementos fundamentales: contrición, confesión ante un sacerdote y satisfacción, aunque en casos extremos todavía podía ofrecerse en condiciones singulares. Bellarmino acuñó la frase: “se muere como se vive”, para indicar que el arrepentido de última hora no tiene nada asegurado, aunque se le prometía el purgatorio como probabilidad de salvación. Los pecados deben ser confesados y enmendados cuando se cometen, decía Bellarmino, en el esfuerzo característico desde entonces por alentar la confesión de los fieles que habitualmente dejaban sus cuentas con Dios para el final. La contrarreforma repuso el talante judicial de la confesión y la importancia de una teología racional del mérito ante la amenaza protestante de la salvación por la fe, pero igual siguieron sosteniendo religiosamente al condenado a muerte, fuese a través de conforterías, asociaciones de laicos generalmente conformadas por hombres de origen noble (lo que realzaba la dignidad del criminal que moría acompañado públicamente por las personas más connotadas de su ciudad), o directamente a través de sacerdotes, entre los cuales los confesores jesuitas destacaron ampliamente. El efecto público de la confesión fue importante: el condenado se mostraba al público reconociendo su falta y aceptando el dictamen de la justicia.
La pena de muerte siempre tuvo por objeto acrecentar la aceptación de la ley y de la autoridad a través del terror, algo que ahora podía conseguirse con la voluntad y concurso del condenado, lo que moderó la crueldad del espectáculo. Durante su viaje a Italia en pleno siglo XVIII, Montaigne relata que mientras asistía a una ejecución capital, le llamó la atención que el cuerpo del condenado fuera despedazado después de muerto y no antes, como se hacía habitualmente en su país natal. El estado de reconciliación con Dios y con la ley del condenado debía expresarse en un rito moderado y sereno. La confesionalización de la pena de muerte anticipa el gran movimiento contra la crueldad que se desencadenará definitivamente con la Ilustración, aunque por mucho tiempo los confortadores no se confrontaron directamente con la furia de la autoridad y no persiguieron expresamente reducirla o moderarla. El efecto religioso de la confesión, por su parte, llegó al extremo de que el verdugo solicitaba el perdón del condenado, puesto que este, redimido completamente de sus faltas, estaba en condiciones de otorgar él mismo la gracia a otros, una costumbre que se sorteaba colocando mucha gente en el cadalso para que no se notara el gesto sacramental del criminal. La creencia de que los ejecutados morían especialmente contritos y, por consiguiente, podían ser eficaces intercesores, alentó a su vez el culto popular a los muertos por ejecución capital, uno de los motivos por los que alguna vez se puso fin a las conforterías en el norte de Italia, según Prosperi.
El principio civilizatorio
Esta clase de confesionalización ha sido acusada de ser una forma de legitimación religiosa de la pena de muerte. No hacía falta. La pena de muerte prevaleció como algo dictado enteramente por la razón natural, que iba de suyo, indiscutible y ajeno a toda controversia. Una nueva sensibilidad ilustrada, sin embargo, en contra de la crueldad y el uso de tormentos incluso entre criminales comienza a surgir imperturbablemente. Montaigne (1533-1592) lo expresa bien en sus Ensayos: “En la justicia considero pura crueldad cuanto va más allá de la mera muerte, sobre todo para los cristianos, que debiéramos cuidar de enviar las almas en buen estado, lo que es imposible si se las agita y desespera con tormentos insuperables” (7). Montaigne decía que su horror a la crueldad no era virtud, sino talante natural, y que alcanzaba también al trato con los animales, puesto que pensaba que todo animal que era capturado vivo debía ser liberado. Se trata de un asunto de sensibilidad que Norbert Elías ha estudiado bien en lo que llama el principio civilizatorio, una nueva manera de despojar de toda violencia el contacto entre los cuerpos, que abarca desde las maneras de la mesa hasta la aplicación de la tortura judicial (8). Elías considera que la cortesía se convirtió en un signo de distinción estatuaria de la nobleza que reemplaza progresivamente la ética guerrera del valor en el campo de batalla, que se complacía, por lo demás, en el derramamiento de la sangre y el despedazamiento de los cuerpos. La brutalidad del guerrero se trocó en el refinamiento del cortesano, con consecuencias predecibles incluso en el tormento con que se aplicaba la pena de muerte, el que desaparece casi enteramente hacia finales del siglo XVIII. Desde entonces, la crueldad ha sido imputada a la falta de nobleza e ilustración.
Pero el pueblo nunca tuvo una actitud propiamente linchadora en el espectáculo tradicional de la condena a muerte (tal como aparece en el patio de la condena de Jesús de Nazaret con el pueblo alentando la crucifixión, pero que minutos después se convierte en el llanto de las mujeres de Israel que se compadecen de la suerte del condenado cargando con su cruz). Existe mucho testimonio de un talante más bien compasivo hacia el condenado y de mucha hostilidad natural hacia el verdugo, sobre todo cuando era torpe en el cadalso y demoraba más de la cuenta en acabar con el sufrimiento del ejecutado.
El espectáculo de la pena de muerte fue casi siempre establecido desde arriba hacia abajo, una puesta en escena de la autoridad y de la majestad de la ley que el pueblo miraba con una mezcla de fascinación y terror que constituye –al decir de Rudolf Otto– la marca justamente de lo sagrado. Derrida analiza –en su famoso seminario sobre la pena de muerte de 1999- 2000– la invención de la guillotina como un dispositivo específicamente ilustrado que conserva la pena de muerte, pero la despoja de toda crueldad. “El mecanismo cae como un rayo, la cabeza sale volando, la sangre brota, el hombre ya no existe” (9). Monsieur Guillotin defiende su propuesta en tres consideraciones acerca de la pena de muerte por guillotina: debe ser rigurosamente individual (los familiares del condenado no deben ser molestados bajo ningún concepto, ni sus bienes deben ser confiscados como era usual hasta entonces y que alentaba la codicia de los tribunales), igualitaria (todos sin excepción deben morir de la misma manera, por decapitación, otrora reservada a los nobles) y mecánica (el verdugo es reemplazado por una máquina que hace en adelante el trabajo).
Sin saña ni malicia, la guillotina es el símbolo del fin de la crueldad en el proceso judicial, que comprende el uso de la tortura en el develamiento de la verdad y de los tormentos en la ejecución de las penas. Todo esto consistió más en un asunto de sensibilidad que de intelección, de civilización más que de ilustración. Como indica el mismo Derrida, se combatió la crueldad, pero no se puso en entredicho la validez de la pena de muerte, con la excepción de Beccaria, el famoso penalista del siglo XVIII que tiene el mérito de haberlo hecho de manera precursora. El argumento de Kant –reconstruido también por Derrida– sirve de base para la legitimación de la pena de muerte en contexto ilustrado.
El imperativo categórico del derecho penal es la ley del Talión, es decir, la equivalencia entre el delito y la pena, que obliga a que una muerte alevosa deba cobrarse con otra muerte. Este principio de equivalencia es el fundamento de un derecho racional que se aplica al margen de cualquier consideración particular, una regla formal que vale universalmente, puesto que ha sido producida por el puro intelecto despojado de toda afección. Kant rechazaría completamente el interés social como fundamento de la pena de muerte, sea por su impacto disuasivo, incapacitante o rehabilitador. En adelante, la pena de muerte se justifica por un imperativo puro de justicia cuya regla formal y universal es un principio de equivalencia. Abolir la pena de muerte significaría desconocer este principio fundante del derecho penal y arruinar por completo toda posibilidad de hacer justicia legalmente. Para que exista ley, dice Kant, debe haber pena de muerte. El pensamiento ilustrado elimina la crueldad (que no obstante podría justificarse en nombre del principio kantiano de equivalencia), pero sobre todo repone el viejo principio de proporcionalidad de la pena, uno de los descubrimientos más importantes en la evolución racional del derecho.
La función de ejemplaridad de la pena en entredicho
La evolución moderna de la pena de muerte ha seguido el camino kantiano de la correspondencia entre el delito y la pena y de la eliminación de la crueldad. Su aplicación se restringió severamente a los crímenes más horribles –sin contar con el uso político de la pena de muerte que se exacerbó en los regímenes totalitarios durante el siglo pasado–, sobre todo desde la instalación de la prisión moderna, que permitió incapacitar socialmente a los criminales incluso más peligrosos. La invención de la cárcel de alta seguridad en las últimas décadas, con severas medidas de resguardo y de confinamiento solitario, ha hecho lo suyo también para reemplazar la pena de muerte, aunque se ha seguido utilizando con frecuencia, sobre todo en Estados Unidos.
La pena de muerte ha dejado de ser un espectáculo público y se ha recogido hacia el interior oscuro de la prisión, y en el caso norteamericano, a la vista de familiares y cercanos de la víctima, que conservan el derecho de asistir a la ejecución. El giro hacia la invisibilidad de la pena ha sido ampliamente considerado por Foucault en sus estudios sobre la naturaleza del castigo en la sociedad moderna y constituye uno de los argumentos principales de Camus para desestimar la función de ejemplaridad de la pena (10). ¿Qué ejemplo podría darse si nadie es capaz de ver la muerte del condenado? Antiguamente se aprovechaba la extrema diligencia de la justicia penal que condenaba y ejecutaba rápidamente (como en el juicio contra Jesús de Nazaret) para mantener vivo el resentimiento público contra el criminal y el impacto de la ejecución. La pena de muerte se aplica hoy después de un largo e interminable proceso judicial que hace olvidar incluso el delito por el que se dicta sentencia y atenúa el horror vívido del crimen por el que se condena.
El debate sobre la crueldad, por su parte, alteró las formas de ejecución que han seguido la dirección de lo que Derrida llama una muerte anestésica. Un fallo de la Corte Suprema norteamericana de comienzos de los años setenta declaró inconstitucionales los unusual and cruel punishments, pero varios estados han considerado que la inyección letal, que ha reemplazado la muerte por descarga eléctrica, sortea adecuadamente la prohibición constitucional.
También Camus indica que el fin de la crueldad echa por tierra el argumento de la ejemplaridad del castigo. Los antiguos sabían que la muerte no era suficientemente disuasiva; después de todo, el horizonte de la muerte era cercano e ineluctable para todos; solo el tormento –es decir, la forma de morir– podía serlo. Una breve nota de prensa que informa que alguien ha sido ejecutado indoloramente por un crimen que cometió hace muchos años, ¿qué función ejemplar puede cumplir?
El uso frecuente y desproporcionado de la pena de muerte, que abarcaba un número muy amplio de delitos que no tenían que ver con el homicidio, conllevaba el efecto de sembrar el terror y producir eventualmente disuasión, pero ambas condiciones cambiaron en el mundo actual. El propio dinamismo de la pena de muerte moderna la ha vuelto prácticamente inútil desde el punto de vista de la protección social y la torna, como se dice en Evangelium vitae, completamente innecesaria.
Con todo, la pena de muerte, reservada para casos excepcionales y ejecutada anestésicamente, ha sido también puesta en entredicho. El abolicionismo se abrió paso lentamente desde el Tratado de los Delitos y de las Penas de Beccaria (1764) en el siglo XVIII y los manifiestos de Víctor Hugo en el siglo XIX hasta las Reflexiones sobre la Guillotina (1957) de Albert Camus en el siglo XX. También en el medio cristiano se ha desarrollado igual conciencia.
El efecto disuasivo de la pena de muerte ha sido casi definitivamente descartado por la investigación científica moderna, sobre todo después de que varios Estados abolieron la pena de muerte, y se ha podido comparar en forma precisa el desempeño criminal de unos con y de otros sin pena de muerte.
La función incapacitante y la protección de la sociedad contra la reincidencia criminal se pudo asegurar con la prisión de alta seguridad.
La prisión resuelve además la llamada función medicinal del castigo, es decir, de la sanción como medio para esclarecer y enderezar la voluntad de los que delinquen. ¿Qué oportunidad de recuperación podía esperarse de alguien que era condenado a muerte? La pena de muerte era aquella precisa forma de castigo en que la medicina mataba al enfermo.
La posibilidad de rehabilitación y el carácter sagrado de la vida
El desarrollo moderno de la ciencia mostró que existen probabilidades ciertas de rehabilitación criminal, algo completamente impensable hasta hace poco tiempo y uno de los puntos críticos en la actitud pertinazmente favorable de la opinión pública respecto de la pena de muerte que desconfía de la rehabilitación criminal.
Queda en pie la función retributiva de la pena de muerte y su justificación en términos de la correspondencia entre el delito y la pena. Camus discute arduamente el principio kantiano de equivalencia: ¿qué similitud puede existir entre una muerte deliberadamente diseñada y ejecutada y un crimen violento que se produce la mayor parte de las veces bajo la influencia eventual del alcohol, las drogas, la enfermedad mental, la desesperación y la miseria? ¿Y qué víctima ha sido expuesta a tal antesala de la muerte, la lenta espera judicial sembrada de inestabilidad e incertidumbre que puede durar largos años y que reemplaza la antigua crueldad? Camus no cree que exista alguien absolutamente culpable y en cualquier crimen –incluso en el más nefasto– es posible encontrar un elemento moderador de la responsabilidad penal. Pero la pena de muerte confronta al condenado con lo Absoluto y, por consiguiente, el crimen se paga desproporcionadamente. Nada de lo que haga una persona puede ser cobrado con su muerte. La muerte es Absoluta en el sentido de irreversible, y por ende un fallo judicial no puede ser enmendado, ni se puede intentar otra forma de reparación, ni confiar en la recuperación del criminal. La pena de muerte, dice Camus, solo puede tener una justificación religiosa, es decir, solo es plausible en un contexto en que se cree en la vida eterna y por ende se considera que la muerte corporal no es la última palabra. Existe otro Tribunal que puede reparar y perdonar todo aquello que ha sido mal hecho y redimir todo lo que ha sido condenado en este mundo, pero para el increyente solo existe el tribunal que dicta la sentencia definitiva.
Muchos, como Camus, han sostenido que la intensidad salvífica y la presión soteriológica de la religión condujo a la desvalorización de la vida, y ha actuado como un anestésico que permite sobrellevar y dejar de conmoverse por las penas, aflicciones e injusticias de este mundo. Derrida califica el movimiento de confesionalización católica de la pena de muerte –que hemos visto más arriba– como parte de los anestésicos: no solo tranquilizaba al condenado respecto de su suerte y lo sometía a la autoridad reconociendo la validez de lo obrado, sino también hacía olvidar a todo el mundo la enormidad del daño que se cometía. Solo una mente esclarecida y confrontada al carácter Absoluto de la muerte puede comprender el valor incalculable de la vida humana y comprender cabalmente la pecaminosidad de la pena de muerte, así como de los demás males que aquejan al mundo. Se trata del mismo argumento de Marx respecto de la miseria obrera y de la religión como anestésico, “opio del pueblo”, tomado literalmente de la costumbre de los extenuados trabajadores industriales ingleses de fumar el opio recién traído de ultramar. Pero todo esto contrasta con el poderoso desarrollo de una teología cristiana de la vida, que obliga a reconocer el carácter sagrado, es decir, intocable e indisponible de la vida humana y que ha exigido tomarse realmente en serio el mandato evangélico de no derramar sangre. La decidida y renovada oposición al aborto y la eutanasia o el suicidio asistido es una muestra de esto. Camus se sorprendería quizás del hecho que la religión se haya convertido en uno de los focos más poderosos para aquilatar el valor incalculable de la vida humana en el mundo actual y no para soslayarlo u ocultarlo.
Es cierto que Evangelium vitae no se pronuncia sobre la validez de la pena de muerte, simplemente la considera innecesaria, y puede concluirse que matar cuando no es necesario es inmoral. El pronunciamiento de los obispos ha sido en muchas ocasiones más categórico. El fundamento ha sido constantemente “the belief in the worth of human life and the dignity of human personality as gifts of God”, como se indica en la declaración pionera del National Council of Churches of Christ (1968) que inaugura, por lo demás, el fuerte tinte ecuménico del debate religioso sobre la pena de muerte. Los argumentos de eficacia social se repiten por doquier en las sucesivas declaraciones abolicionistas de los obispos: falta de evidencia acerca de los efectos disuasivos; posibilidad del error judicial; sesgos discriminadores en contra de personas de color, inmigrantes y pobres; disponibilidad de otros medios igualmente eficaces para proteger a la sociedad de la reincidencia delictiva. Pero también se brindan argumentos de mayor hondura teológica. Uno de ellos es la preferencia por la rehabilitación más que por la retribución en el trato con los infractores. ¿Sobre qué base puede establecerse esta prioridad? Desde luego en el papel crucial que juega la gracia incluso por encima de la justicia en la teología cristiana: la justicia no tiene la última palabra (tal como aparece en la parábola de los viñadores de la última hora), ni siquiera en la fundación del derecho que también debe reconocer esta posibilidad de la gracia. La Declaración de los DD.HH. de 1948 planteaba en el artículo 6 la admisibilidad de la pena de muerte para “los crímenes más graves” y bajo sentencia dictada legalmente, pero agregaba que se debe contemplar la posibilidad de recurrir y otorgar sea el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena, en una determinación que debe considerarse específicamente cristiana (que recuerda la petición de clemencia que hacían los antiguos obispos). Todas las personas tienen el derecho de ser perdonadas en algún sentido y en alguna proporción al delito que cometieron, de la misma manera que todos están llamados a ser redimidos en Cristo, cualquiera sea la gravedad de sus faltas.
La pena de muerte cierra dramáticamente la posibilidad del perdón que la declaración de 1948 reconoce solo como derecho a solicitarlo, pero no a recibirlo. Es la única forma de castigo que cierra el horizonte de la rehabilitación y desmiente la exigencia cristiana de perdonar abundantemente y, sobre todo, de considerar que nada debe ser imperdonable. Los cristianos deben reconocerse por el monto de la gracia que introducen en el derecho, que incluye todas las formas de conmutación del castigo que se merecen en justicia, por lo menos hasta donde sea posible y razonable hacerlo. Desde luego, no se puede contrariar la exigencia de justicia completamente y se debe establecer alguna proporcionalidad entre la falta y el delito cometido, sin la cual –como sostiene Kant– el edificio del derecho se derrumbaría. Pero la proporcionalidad no significa necesariamente equivalencia. También es necesario considerar la posición de las víctimas, familiares que han sido despojados brutalmente de una persona amada, que generalmente exigen justicia, pero muchos están dispuestos a dispensarlos de la pena de muerte, sobre todo en el caso moderno en que las penas se aplican mucho después del crimen.
La primacía de la misericordia
Los reportes obtenidos muestran que la justicia satisface a la razón y a la sociedad, pero el perdón es el que realmente repara el daño causado en las personas. Algunos sostienen que el perdón es una opción personal y que el deber de la sociedad es proveer la justicia necesaria, ¿pero qué sociedad es aquella en que el perdón carece de eficacia social? En el derecho islámico se dice que las familias toman la última decisión y pueden perseverar en la condena, pero también conceder la gracia. Por otro lado, nada se corrige ni redime a través del terror, sino del amor que muestra su plena eficacia en el otorgamiento de la gracia, es decir, en el perdón.
Se ha llegado a decir que la pena de muerte alienta la confesión, el arrepentimiento y la reconciliación del condenado con la sociedad. Muchas escenas del último momento muestran al condenado pidiendo perdón a los familiares que están a la vista de la ejecución. ¿Podrá un acto motivado por la inminencia de la muerte tener el valor necesario? Los reportes del comportamiento dentro y fuera de las cárceles de muchos criminales –también de aquellos que han sido beneficiados con la conmutación de la pena capital– han sido por lo general auspiciosos, al menos cuando las cárceles son capaces de producir un ambiente de benevolencia que constituye el único instrumento eficaz de corrección.
En la escena de la mujer adúltera condenada por la Ley a la lapidación (Juan 8,1-11) se aprecia la enorme confianza de Jesús de Nazaret en la eficacia de la gracia como motivo de conversión, quien se apresura a otorgarla incluso antes de cualquier arrepentimiento o contrición.
También se presenta el problema de la moratoria en la ejecución moderna de la pena capital. Después de veinte o treinta años, ¿se trata de la misma persona la que es privada de la vida? El célebre caso del chacal de Nahueltoro (llevado al cine chileno por Miguel Littin, 1969) coloca el acento en esta delicada paradoja de la pena de muerte: probablemente se lo castiga por sus actos, pero la pena de muerte acaba con la vida de una persona y la de todos sus actos, incluyendo aquellos que no son, y seguramente no serán, criminales (11).
La exigencia de una ética consistente de la vida ha sido otro motivo de importancia para corregir la actitud tradicional de la Iglesia respecto de la pena de muerte. El entrecruzamiento de los problemas del aborto, de la eutanasia, la guerra y la pena de muerte ha sido particularmente álgido en la sociedad norteamericana que se polariza constantemente en torno a la defensa de un tópico, pero no de otro. El talón de Aquiles de los movimientos provida suele ser la tolerancia respecto de diversas formas de eliminación de personas para defender el Estado y el orden social. Los enemigos acérrimos de la pena de muerte, por su parte, suelen tener manga ancha respecto del aborto. Las sucesivas conferencias del Cardenal Arzobispo de Chicago Joseph Bernardin (Fordham University, 1983 y siguientes) adelantaron esta necesidad de construir un punto de vista coherente en la defensa cristiana de la vida: “Precisamente porque la vida es sagrada, tomar la vida de un solo hombre es un evento crucial”. La consistencia debe extenderse rigurosamente sobre cualquier ser humano inocente respecto del cual la prohibición de matar es absoluta, y alcanza por igual al aborto como al exterminio de poblaciones civiles en el curso de una guerra justa.
De esta posición resulta una condena de Hiroshima y de los estragos previsibles de la guerra nuclear y de toda la política de disuasión nuclear norteamericana que se sustenta de suyo en la eventualidad de dañar criminalmente poblaciones civiles. Dice el cardenal Bernardin: “we intend our opposition to abortion and our opposition to nuclear war to be seen as specific applications of this broader attitude. We also opposed the death penalty because we do not think its use cultivates an attitude of respect of life in society”(12).
Una ética consistente de la vida obliga también a limitar severamente las condiciones bajo las cuales se puede privar de la vida a un agresor. No debemos oponernos solamente a matar inocentes, existe un continuo moral que obliga a respetar también la vida de quienes son culpables. Puede decirse incluso que el valor incalculable de la vida humana se aprecia mejor en la actitud que se tiene hacia la vida de un criminal que es culpable que hacia la vida de quien no ha hecho ningún daño. No se trata solamente de relativizar la culpabilidad del criminal y confrontarla con el carácter absoluto del castigo, como hace Camus, sino de apreciar la vida humana que incluso en su estado más oscuro de abyección y miseria también es susceptible de consideración y respeto. Del mismo modo que el amor se prueba en el trato con los extraños y enemigos, puesto que no hay gracia alguna en amar a nuestros amigos y familiares, la santidad de la vida se pone en juego en aquellos que han hecho todo lo necesario para no merecerla.
También una exigencia de fidelidad evangélica puede ser necesaria. Jesús de Nazaret detiene una ejecución capital en pleno desarrollo respecto de una mujer sorprendida en delito flagrante. Él mismo sufrió la pena máxima dictada por un tribunal legalmente competente por delitos ampliamente repudiados en la época. Al revés del movimiento de confesionalización de la pena de muerte, Jesús era más proclive a ofrecer el castigo eterno que el maltrato del cuerpo en este mundo con el que siempre fue extremadamente delicado hasta el punto de descartar hasta la legítima defensa, como en la escena de Pedro con el guardia en Getsemaní. También coloca graves limitaciones al juicio que, como en el caso de la mujer adúltera, no dispensa ni atenúa el delito cometido, sino la atribución de los demás para juzgar. Por doquier reprende a quienes se adelantan en el juicio y en el castigo en un esfuerzo por colocar la exigencia de la misericordia por encima de la justicia. Como dice paradojalmente el apóstol Santiago: habrá un juicio sin misericordia para quienes no practicaron la misericordia, “la misericordia triunfa sobre el juicio” (Santiago 2,13).
El trasfondo del seminario de Derrida sobre la pena de muerta se pregunta si acaso “¿es la fuerza creciente y quizás irreversible del movimiento abolicionista una fuerza cristiana (…), o bien, al contrario, (se debe)… a la progresión de un mundo ateo o de una secularización que ya no quiere aceptar una pena de muerte que confía en la justicia del cielo después de la muerte…?”. Derrida todavía reprocha a Evangelium vitae no haber adoptado una posición doctrinariamente contraria a la pena de muerte y solo haberla descartado por razones de ineficacia social. La búsqueda de un argumento cristiano contra la pena de muerte, sin embargo, ha avanzado lo suficiente para contestar favorablemente la pregunta de Derrida. ¿Cómo es posible introducir misericordia y perdón en el caso donde menos se justifica sin una apertura radical hacia la trascendencia que entregue un sentido a ese acto improbable e inaudito, es decir, sin la ayuda del Dios de la misericordia?