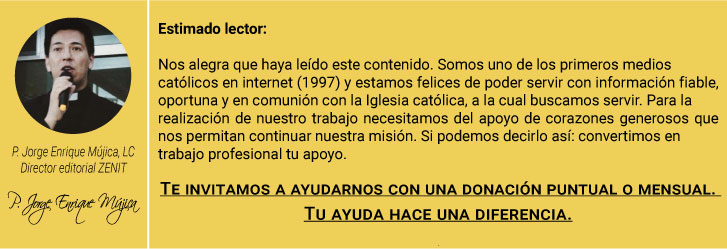CIUDAD DEL VATICANO, 22 octubre 2003 (ZENIT.org).- Publicamos a continuación la homilía que preparó Juan Pablo II para la misa de este miércoles en la entrega del anillo a treinta nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
* * *
1. «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mateo 16, 16). En estos veinticinco años de pontificado, ¡cuántas veces he repetido estas palabras! Las he pronunciado en los principales idiomas del mundo y en muchas partes de la tierra. De hecho, el sucesor de Pedro no puede olvidar nunca el diálogo entablado entre el maestro y el apóstol: «Tú eres el Cristo…», «Tú eres Pedro…».
Pero este «tú» está precedido por un «vosotros»: «Vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (Mateo 16, 15). Esta pregunta de Jesús se dirige al grupo de los discípulos, y Simón responde en nombre de todos. El primer servicio que Pedro y sus sucesores ofrecen a la comunidad de los creyentes es precisamente éste: profesar la fe en «Cristo, el Hijo del Dios vivo».
2. «¡Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo!». Hoy renovamos la profesión de fe del apóstol Pedro en esta Basílica, que lleva su nombre. En esta Basílica, los obispos de Roma, que se suceden a través de los siglos, convocan a los creyentes de la urbe y del orbe y les confirman en la verdad y en la unidad de la fe. Pero al mismo tiempo, como bien expresa la contigua columnata de Bernini, esta Basílica abre de par en par sus brazos a toda la humanidad, como queriendo indicar que la Iglesia es enviada a anunciar la Buena Nueva a todos los hombres sin excepción.
Unidad y apertura, comunión y misión: esta es la manera de ser de la Iglesia. Esta es, en particular, la doble misión del ministerio de Pedro: servicio de unidad y servicio a la misión. El obispo de Roma tiene la alegría de compartir este servicio con los demás sucesores de los apóstoles, unidos a él en el único colegio episcopal.
3. Según una antigua tradición, en este servicio, el sucesor de Pedro se sirve de manera particular de la colaboración de los cardenales. En su Colegio se refleja la universalidad de la Iglesia, único pueblo de Dios arraigado en la multiplicidad de las naciones (Cf. «Lumen gentium», 13).
En esta ocasión, me complazco en expresaros, queridos y venerados hermanos cardenales, mi reconocimiento por la válida ayuda que me ofrecéis. De manera especial, quisiera saludar a los nuevos miembros del Colegio cardenalicio. El anillo que dentro de poco os entregaré, venerados hermanos, es símbolo del renovado vínculo con el que os unís a la Iglesia y al Papa, su jefe visible.
4. Volvamos a escuchar juntos las palabras del Salmo que acaban de resonar: «Engrandeced conmigo al Señor, ensalcemos su nombre todos juntos» (Salmo 33, 4).
Es una invitación a la alegría y a la alabanza que, en círculos concéntricos, se expande hacia vosotros, queridos cardenales, patriarcas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos. Os abraza, en cierto sentido, a vosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, que miráis con simpatía a la Iglesia de Cristo. A todos y a cada uno, os repito: engrandeced conmigo el nombre del Señor, porque es Padre, amor, misericordia. En este Nombre, venerados hermanos cardenales, hemos sido llamados a ofrecer nuestro testimonio «hasta el derramamiento de sangre» («usque ad sanguinis effusionem»).
Si en ocasiones se hace presente el temor o el desaliento, que sirva de consuelo la consoladora promesa del divino Maestro: «En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo» (Juan 16, 33).
Jesús anunció claramente que la persecución de los apóstoles y de sus sucesores no sería un hecho extraordinario (Cf. Mateo 10, 16-18). Nos lo ha recordado también la primera lectura, al presentarnos el encarcelamiento y la liberación prodigiosa de Pedro.
5. El libro de los Hechos de los Apóstoles subraya que, mientras Pedro estaba en la prisión, «la Iglesia oraba insistentemente por él a Dios» (Hechos 12, 5). ¡Qué gran valor infunde el apoyo de la oración unánime del pueblo cristiano! Yo mismo he podido experimentar el consuelo.
Esta es, queridos hermanos, nuestra fuerza. Y es también uno de los motivos por los que he querido que el vigesimoquinto año de mi pontificado fuera dedicado al santo Rosario: para subrayar la primacía de la oración, de manera especial la contemplativa, vivida en unión espiritual con María, la Madre de la Iglesia.
La presencia de María –deseada, invocada, acogida– nos ayuda a vivir también esta celebración como un momento en el que la Iglesia se renueva en el encuentro con Cristo y en la fuerza del Espíritu Santo.
¡Unámonos a Cristo, piedra viva!, nos ha propuesto Pedro en la segunda lectura (Cf. 1 Pedro 2,4-9). Volvamos a comenzar desde Él, desde Cristo, para anunciar a todos los prodigios de su amor. Sin miedo y sin titubeos, pues él nos asegura: «¡ánimo!: yo he vencido al mundo».
Sí, Señor, ¡confiamos en ti y contigo continuamos nuestro camino al servicio de la Iglesia y de la humanidad!
[Traducción del original en italiano realizada por Zenit]